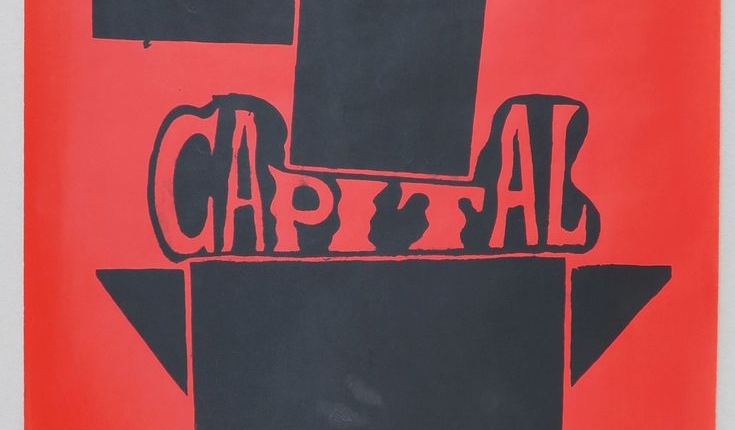Guía de lectura: Trabajo asalariado y capital
En Trabajo asalariado y capital, Marx expone, de forma embrionaria, una teoría de las relaciones de producción capitalistas. Este texto se publicó por primera vez en abril de 1849, en Neue Rheinische Zeitung, un periódico que Marx había fundado y editaba en Colonia, tras la propagación de la actividad revolucionaria de Francia a Alemania en marzo de 1848.
Marx publicó más de 80 artículos en Neue Rheinische Zeitung, cuya primera edición salió en junio de 1848. El subtítulo de este periódico era “órgano de la democracia” y, al principio, apoyaba a los liberales radicales, que eran el ala izquierda del Parlamento de Frankfurt, contra el rey (Friedrich Wilhelm IV). Sin embargo, en abril de 1849, tras la actividad contrarrevolucionaria en Francia y Alemania, Marx abandonó la política de cooperación con los liberales radicales y abogó por la creación de un partido obrero independiente. En respuesta a la nueva línea revolucionaria, el Gobierno cerró el periódico en mayo de 1849, momento en el que Marx regresó a París.
Marx había pronunciado los cinco artículos que se publicaron en Neue Rheinische Zeitung en una serie de conferencias ante la Asociación de Obreros Alemanes en Bruselas, en la segunda quincena de diciembre de 1847. Marx y Engels habían fundado la Asociación para educar a los trabajadores alemanes que habían emigrado a Bélgica en busca de mejores condiciones de vida. Sin embargo, en febrero de 1848, tras el estallido de la actividad revolucionaria en Francia, la policía belga detuvo y deportó a los miembros de la Asociación, y Marx se vio obligado a trasladarse a París. De este modo, Marx no pudo publicar Trabajo asalariado y capital en Bruselas en febrero de 1848, como era su intención.
La importancia de Trabajo asalariado y capital radica en que es la primera exposición sistemática de Marx de su teoría de las relaciones económicas de la sociedad capitalista. En los artículos, introduce ideas —como la necesidad de la cooperación en la producción, el empobrecimiento relativo de la clase obrera y la concentración del capital— que desarrollaría a un nivel mucho más alto en obras posteriores, especialmente en El Capital. En resumen, Marx nos ofrece un esbozo popular de las relaciones económicas que constituyen las condiciones materiales de la lucha de clases en la sociedad capitalista.
Sin embargo, aunque los artículos que se publicaron en Neue Rheinische Zeitung se basan en las conferencias que Marx había pronunciado en la Asociación de Obreros Alemanes, no abarcan todo el contenido de estas conferencias. Además, Engels publicó una edición de Trabajo asalariado y capital en Berlín en 1891, habiendo modificado el texto para adaptar la terminología a la evolución del pensamiento de Marx después de 1849. En la introducción a esta edición, Engels escribe:
Marx, en los años cuarenta, aún no había completado su crítica de la economía política. No lo hizo hasta finales de los años cincuenta. Por consiguiente, sus escritos publicados antes de que se terminara la primera parte de su Crítica de la economía política se desvían en algunos puntos de los escritos después de 1859, y contienen expresiones y frases enteras que, vistas desde el punto de vista de los escritos posteriores, parecen inexactas e incluso incorrectas.
Como Engels pretendía que su edición sirviera de propaganda entre los obreros, modificó en consecuencia el texto de la edición original. Escribe:
Mis modificaciones se centran en un punto. Según el texto original, el obrero vende su trabajo a cambio de un salario que recibe del capitalista; según el texto actual, vende su fuerza de trabajo.
Esta distinción, entre trabajo y fuerza de trabajo, es el fundamento de lo que se conoce como la teoría del trabajo de Marx; sin ella, es imposible comprender el origen de la plusvalía y las leyes de desarrollo del sistema capitalista de producción.
En esta guía de estudio, seguimos el contenido del texto original que se encuentra en la edición que Engels preparó para su publicación en 1891.
Preliminar
En el Preliminar, Marx expone el objetivo de su obra, que es examinar las relaciones económicas de la sociedad capitalista y explicar, a la clase obrera, “la base material de la lucha de clases y de las luchas nacionales de nuestros días”. Marx se vio obligado a hacer esto, para eliminar la ignorancia y aclarar la confusión sobre las relaciones económicas que habían causado los “taumaturgos socialistas” y los “genios políticos incomprendidos”, así como los “defensores patentados del orden de cosas existente”. Por supuesto, combatir la influencia del pensamiento económico burgués en la conciencia de la clase obrera es una tarea en la que los marxistas deben comprometerse todavía hoy.
I. ¿Qué son los salarios? ¿Cómo se determinan?
El sentido común nos dice que el salario es una suma de dinero que el capitalista paga al trabajador “por un cierto período de trabajo o por una cierta cantidad de trabajo”. En el siglo XIX, esto podría haber sido tejer una yarda de lino, si al obrero se le pagaba por pieza, o podría haber sido tejer lino durante un número específico de horas al día, si al obrero se le pagaba por hora. He aquí una simple relación de intercambio: el capitalista compra mano de obra con dinero, mientras que el obrero vende mano de obra a cambio de dinero; o eso parece porque, de hecho, el capitalista está comprando y el obrero está vendiendo, no mano de obra —es decir, una determinada cantidad de trabajo a realizar—, sino fuerza de trabajo —es decir, capacidad de trabajar—. En la edición de 1891, Engels modifica el texto original para aclarar este punto:
Pero esto no es más que la apariencia. Lo que en realidad venden los obreros al capitalista por dinero es su fuerza de trabajo. El capitalista compra esta fuerza de trabajo por un día, una semana, un mes, etc. Y, una vez comprada, la consume, haciendo que los obreros trabajen durante el tiempo estipulado.
Parece, por tanto, que el salario es igual al valor del trabajo realizado; y este entendimiento se expresa en el dicho, que todavía oímos hoy, “un día justo de trabajo por un día justo de salario” (en inglés: “a fair day’s work for a fair day’s pay”).
Al distinguir entre trabajo y fuerza de trabajo, Marx distingue entre el producto concreto del trabajo y la capacidad de trabajar.
Por lo tanto, el salario no es igual al valor del trabajo realizado, o de la mano de obra, sino que es igual al valor de la capacidad de trabajar, de la fuerza de trabajo. Dado que, en el capitalismo, la fuerza de trabajo puede comprarse y venderse, es una mercancía y, por tanto, tiene valor de cambio, es decir, equivale a una determinada cantidad de otras mercancías, por las que puede intercambiarse. El salario es el precio de la fuerza de trabajo.
La afirmación de que el salario es igual al valor del trabajo realizado es un principio central de la economía burguesa clásica. Al distorsionar nuestra comprensión de la realidad económica, el pensamiento económico burgués oculta la explotación del trabajador asalariado por el capitalista.
Lo que todo esto implica, nos dice Marx, es que “…el salario no es la parte del obrero en la mercancía por él producida. El salario es la parte de la mercancía ya existente, con la que el capitalista compra una determinada cantidad de fuerza de trabajo productiva». El salario no puede ser “una parte del trabajador en las mercancías producidas” porque el capitalista paga el salario, no con el dinero que recibirá de la venta de las mercancías acabadas en el futuro, sino con el dinero que ha recibido de la venta de mercancías en el pasado. El capitalista utiliza este dinero para comprar, no solo fuerza de trabajo, sino también materias primas (por ejemplo, hilo de algodón) e instrumentos de trabajo (por ejemplo, el telar mecánico). Pero el hecho de que el capitalista encuentre o no un comprador para el producto acabado y que lo venda o no con beneficio dependerá de las condiciones imperantes en el mercado.
Marx también nos dice que, aunque la fuerza de trabajo es una mercancía, es un tipo especial de mercancía, cuando se considera desde la perspectiva de su valor de uso (como Marx explica con más detalle en el primer volumen de El Capital). Dado que los capitalistas compran la capacidad de trabajo, pueden controlar la duración de su uso. Por ejemplo, al aumentar la duración de la jornada laboral, el capitalista aumenta la duración del ejercicio de la fuerza de trabajo y, de este modo, aumenta la cantidad de plusvalía que se produce (la parte del valor total de una mercancía que está por encima de lo necesario para que el trabajador sobreviva, o el valor necesario). En otras palabras, la fuerza de trabajo puede utilizarse para producir un valor de cambio superior a su propio valor de cambio.
En la parte final, Marx nos recuerda que la mercantilización generalizada de la fuerza de trabajo es exclusiva del sistema de producción capitalista. Por ejemplo, bajo el sistema esclavista, toda la persona, no solo su fuerza de trabajo, es propiedad de otra persona. Como dice Marx, un esclavo «Es una mercancía que puede pasar de manos de un dueño a manos de otro. Él es una mercancía, pero su fuerza de trabajo no es una mercancía suya«. En cambio, en el sistema de servidumbre, el siervo cede al señor parte de su fuerza de trabajo, ya sea en forma de tareas laborales realizadas en la tierra de la que el señor tiene posesión o de productos de la tierra de la que el siervo tiene posesión. Dado que, en la servidumbre, el siervo está ligado a la tierra, la fuerza de trabajo no puede ser una mercancía. En cambio, en el capitalismo, los trabajadores asalariados no están atados a un señor concreto y son libres de vender su fuerza de trabajo al mejor postor. Como dice Marx, en el capitalismo:
El obrero no pertenece a ningún propietario ni está adscrito al suelo, pero las 8, 10, 12, 15 horas de su vida cotidiana pertenecen a quien se las compra. El obrero, en cuanto quiera, puede dejar al capitalista a quien se ha alquilado, y el capitalista le despide cuando se le antoja, cuando ya no le saca provecho alguno o no le saca el provecho que había calculado.
Ahora bien, como los trabajadores asalariados están privados de la propiedad de los medios de producción, deben vender su fuerza de trabajo al capitalista para sobrevivir. Como dice Marx, “el obrero, cuya única fuente de ingresos es la venta de su fuerza de trabajo, no puede desprenderse de toda la clase de los compradores, es decir, de la clase de los capitalistas, sin renunciar a su existencia”. Esta situación tiene dos implicaciones.
- En primer lugar, la libertad económica de cualquier trabajador asalariado se ve limitada por el hecho de que, aunque es posible, en determinadas condiciones, que los trabajadores asalariados se desplacen entre empresarios capitalistas, los trabajadores asalariados, como clase, están encadenados a la clase de los capitalistas, contrariamente a la doctrina del liberalismo, que nos dice que todos los hombres y mujeres son igualmente libres.
- En segundo lugar, el trabajo se convierte en nada más que un medio para ganarse la vida; es decir, las personas que se ven obligadas por las circunstancias sociales a vender su fuerza de trabajo para sobrevivir están alienadas. Sin duda, en cualquier sociedad el trabajo satisface una necesidad humana básica; pero cuando las personas pierden el control sobre los medios y el producto del trabajo y este se convierte simplemente en un medio para alcanzar un fin, sufren una pérdida de realización en la vida.
Preguntas para la reflexión:
- ¿Cuál es el precio del salario?
- ¿Cuál es el valor del salario?
- ¿Por qué es irracional hablar del valor del trabajo?
- ¿Cuál es la diferencia entre trabajo y fuerza de trabajo y por qué es importante distinguirlos?
- ¿Qué tiene de particular el valor de uso de la fuerza de trabajo?
- ¿En qué medida son libres los trabajadores asalariados?
- ¿De qué manera están alienados los trabajadores asalariados?
II. ¿Cómo se determina el precio de una mercancía?
Habiendo argumentado que el salario es el precio de la fuerza de trabajo, Marx considera qué determina este precio. Dado que la fuerza de trabajo es una mercancía, Marx comienza explicando cómo se determina el precio de las mercancías en general. Sostiene que se determina en el mercado, a través del mecanismo de la competencia. Marx nos dice que la competencia tiene tres dimensiones:
- La primera dimensión es la de la competencia entre vendedores, cada uno de los cuales intenta vender su producto lo más barato posible, para asegurarse la mayor parte del mercado y con la esperanza de expulsar a otros vendedores del negocio. Por lo tanto, la competencia entre vendedores tiende a reducir el precio de los productos básicos.
- La segunda dimensión es la de la competencia entre compradores, cuyo efecto es una tendencia al alza del precio de los productos puestos a la venta. El precio tiende a aumentar porque cada comprador se ve obligado a pujar más que los demás para hacerse con la mercancía deseada.
- La tercera dimensión es la de la competencia “entre compradores y vendedores”, de modo que los compradores “desean comprar lo más barato posible”, mientras que los vendedores “desean vender lo más caro posible”. El resultado real depende de la fuerza relativa de las fuerzas de la oferta y la demanda. Si la demanda es mayor que la oferta, el precio tenderá a subir; por el contrario, si la oferta es mayor que la demanda, el precio tenderá a bajar.
Marx resume estas tres dimensiones utilizando una analogía militar:
La industria lanza al campo de batalla a dos ejércitos contendientes, en las filas de cada uno de los cuales se libra además una batalla intestina. El ejército cuyas tropas se pegan menos entre sí es el que triunfa sobre el otro.
Habiendo argumentado que el precio de una mercancía se determina mediante la interacción de las fuerzas de la oferta y la demanda, Marx se pregunta qué determina la oferta de una mercancía. Su respuesta es que esta viene determinada por el coste de su producción, que se mide por el tiempo de trabajo necesario para producirla. Marx sostiene que el precio de la mercancía fluctúa en torno a este coste, según la interacción de las fuerzas de la demanda y la oferta.
- Si el precio de una mercancía sube por encima del coste de su producción, porque la demanda supera a la oferta, es señal de que se está obteniendo un beneficio superior a la media. Por lo tanto, el capital saldrá de los sectores menos rentables de la industria y entrará en el sector más rentable, hasta que el aumento de la producción, y por lo tanto de la oferta, sitúe el precio de la mercancía por debajo del coste de producción.
- Por el contrario, si el precio de una mercancía cae por debajo del coste de producción, porque la oferta supera a la demanda, esto indica que se está obteniendo un beneficio inferior a la media. Por lo tanto, el capital saldrá del sector menos rentable y se dirigirá a los sectores industriales más rentables, hasta que la disminución de la producción, y por lo tanto de la oferta, haga que el precio de la mercancía supere el coste de su producción.
Por lo tanto, el precio de cualquier mercancía “se sitúa siempre por encima o por debajo del coste de producción”; y, cuando observamos las fluctuaciones de precios dentro de un sector industrial concreto a lo largo del tiempo, comprobamos que los aumentos de precio se compensan con disminuciones de precio, de modo que, por término medio, el precio es igual al coste de producción.
Además, las fluctuaciones de los precios de las mercancías van acompañadas de una “anarquía industrial”: la construcción y destrucción de diferentes sectores de la industria, de acuerdo con las entradas y salidas de capital.
- ¿Qué determina el precio de una mercancía?
- ¿Qué determina la oferta de una mercancía?
- ¿Qué determina el coste de producción de una mercancía?
III. ¿Cómo se determina el salario?
Habiendo explicado la determinación del precio de las mercancías en general, Marx considera la determinación del precio de la fuerza de trabajo. Dado que, en el capitalismo, la fuerza de trabajo es un tipo de mercancía, su precio se determina de la misma manera que se determinan los precios de todos los demás tipos de mercancías. Así, las fluctuaciones del precio de la fuerza de trabajo (que los economistas políticos clásicos llamaban precio de mercado de la fuerza de trabajo) en torno al coste de su producción vienen determinadas por la competencia entre los compradores de fuerza de trabajo, la clase de los capitalistas, y los vendedores de fuerza de trabajo, la clase de los trabajadores asalariados; mientras que el coste de producción de la fuerza de trabajo (que los economistas políticos clásicos llamaban precio natural de la fuerza de trabajo) es el tiempo de trabajo necesario para producirla.
Marx sostiene que el coste de producción de la fuerza de trabajo es el coste de:
- subsistencia, es decir, mantener (o conservar con vida) a un trabajador existente
- educación y formación de los trabajadores, para que estos tengan el nivel adecuado de conocimientos y aptitudes
- reposición de la oferta de trabajadores, o reproducción de la mano de obra, porque, con el tiempo, los trabajadores se desgastan por el uso prolongado de su fuerza de trabajo y deben ser sustituidos
En promedio, por lo tanto, el salario es igual al coste de mantener, formar y reproducir a un trabajador. Esto es lo que Marx llama el “salario mínimo”, que se aplica a la clase de los trabajadores asalariados, dadas las fluctuaciones de los salarios por encima y por debajo del coste de producción de la fuerza de trabajo.
- ¿Qué determina el precio de la fuerza de trabajo?
- ¿Qué determina el coste de producción de la fuerza de trabajo?
IV. La naturaleza y el crecimiento del capital
Una vez explicadas las leyes que rigen los precios de las mercancías, Marx considera la naturaleza del capital. Sostiene que, contrariamente a la doctrina de la economía burguesa, el capital no es solo una materia prima, una herramienta o un medio de subsistencia; más bien, las materias primas, las herramientas y los medios de subsistencia se convierten en capital dentro de determinadas relaciones sociales: las relaciones de producción. Una hiladora, por ejemplo, solo es capital cuando forma parte de dichas relaciones; fuera de ellas, no es más que una máquina para hilar algodón.
Sin embargo, una hiladora no puede convertirse en capital dentro de ningún tipo de relaciones de producción porque el capital es un tipo específico de propiedad social: el poder de generar valor de cambio a través de la conservación y multiplicación del valor de cambio existente. Esto significa que la hiladora solo se convierte en capital dentro de las relaciones de producción capitalistas. En el feudalismo, por el contrario, una hiladora no sería capital precisamente porque las relaciones de producción feudales no son las mismas que las relaciones de producción capitalistas.
La existencia del capital, por tanto, depende no solo de la existencia de medios de producción (materias primas e instrumentos de trabajo), sino también de la existencia de una clase de trabajadores asalariados, es decir, una clase de personas que han sido privadas de la propiedad de los medios de producción y que, en consecuencia, deben vender su fuerza de trabajo para sobrevivir.
Por último, Marx llama nuestra atención sobre la correspondencia entre la naturaleza de las relaciones de producción y el carácter de los medios de producción de una sociedad dada. Escribe:
…las relaciones sociales de producción, cambian, por tanto, se transforman, al cambiar y desarrollarse los medios materiales de producción, las fuerzas productivas. Las relaciones de producción forman en conjunto lo que se llaman las relaciones sociales, la sociedad, y concretamente, una sociedad con un determinado grado de desarrollo histórico, una sociedad de carácter peculiar y distintivo. La sociedad antigua, la sociedad feudal, la sociedad burguesa, son otros tantos conjuntos de relaciones de producción, cada uno de los cuales representa, a la vez, un grado especial de desarrollo en la historia de la humanidad.
En otras palabras, no es casual que la sociedad feudal sea una sociedad predominantemente agrícola y que la sociedad capitalista sea una sociedad predominantemente industrial; es decir, existe una conexión necesaria, en la sociedad feudal, entre la producción primitiva y autosuficiente y las relaciones de producción feudales, del mismo modo que existe una conexión necesaria, en la sociedad capitalista, entre la producción mecanizada y en masa para el mercado y las relaciones de producción capitalistas.
- ¿Qué es el capital?
- ¿De qué depende la existencia del capital?
- ¿Por qué la sociedad feudal era predominantemente agrícola?
- ¿Por qué la sociedad capitalista es predominantemente industrial?
V. Relación del trabajo asalariado con el capital
En esta sección, Marx examina la naturaleza de la relación entre el trabajador asalariado y el capitalista.
Para que la producción sea posible, debe producirse un intercambio entre el capitalista y el trabajador asalariado. Los capitalistas deben intercambiar una parte de su capital por fuerza de trabajo, mientras que los trabajadores asalariados deben intercambiar el control sobre su fuerza de trabajo por medios de subsistencia.
Al ejercer su fuerza de trabajo bajo el control del capitalista, los trabajadores asalariados convierten las materias primas en mercancías y, de este modo, añaden un valor adicional a esas materias primas; como dice Marx, el trabajador asalariado “da al trabajo acumulado un valor mayor del que antes poseía”. Si los capitalistas venden la mercancía a un precio superior al coste de su producción, recuperan no solo el valor de las materias primas y de la fuerza de trabajo consumidas, y la depreciación de los instrumentos de trabajo, sino también un beneficio. De este modo, los capitalistas aumentan la cantidad de capital que disponen. En cambio, los asalariados solo pueden consumir los medios de subsistencia que reciben del capitalista. Deben hacerlo si quieren sobrevivir; pero también deben reponer las mercancías que han consumido trabajando de nuevo para el capitalista.
Lo que esto significa es que las posiciones sociales de capitalista y asalariado están interconectadas: es decir, la una no puede existir sin la otra. Los capitalistas no podrían obtener beneficios a menos que hubiera una clase de personas dispuestas a venderles su fuerza de trabajo, mientras que los trabajadores asalariados no podrían sobrevivir a menos que pudieran intercambiar el control sobre su fuerza de trabajo por medios de subsistencia. En palabras de Marx:
Por consiguiente, el capital presupone el trabajo asalariado, y este, el capital. Ambos se condicionan y se engendran recíprocamente.
La interdependencia existencial del capitalista y el trabajador asalariado, nos dice Marx, es la base de la afirmación, que hacen los economistas burgueses, de que los intereses materiales de los capitalistas y los trabajadores asalariados son los mismos. Sin embargo, los economistas burgueses pasan por alto el hecho de que son los capitalistas, y no los trabajadores asalariados, quienes se enriquecen cuando explotan la fuerza de trabajo, y que, debido a que los trabajadores asalariados han sido privados de la propiedad de los medios de producción, no poseen, y por lo tanto no controlan, la riqueza que producen. Además, al explotar cada vez más fuerza de trabajo, nos dice Marx, los capitalistas aumentan el tamaño de su capital —es decir, su poder de producción— y aumentan así su dominación sobre la clase de los trabajadores asalariados. Por lo tanto, a pesar del aumento del precio de la fuerza de trabajo que acompaña a la expansión del capital, la clase de los trabajadores asalariados se empobrece relativamente; y los trabajadores asalariados empeorarán aún más, si la moneda se deprecia o el precio de las necesidades aumenta, porque, en ambos casos, el salario real de los trabajadores asalariados —la cantidad de mercancías que se pueden exigir a cambio del salario nominal (la expresión monetaria del valor de su fuerza de trabajo)— disminuye.
- ¿Cuál es la naturaleza de la relación entre el capitalista y el trabajador asalariado?
- ¿Coinciden alguna vez los intereses de capitalistas y asalariados?
VI. La ley general que determina el aumento y la disminución de los salarios y los beneficios
La idea central que Marx expone en esta sección es que las participaciones de los beneficios y los salarios en el nuevo valor que produce el trabajador asalariado están inversamente relacionadas. Lo que esto significa es que, si los salarios reales aumentan, como consecuencia de un aumento de la demanda de fuerza de trabajo por parte de los capitalistas, pero los beneficios aumentan en una cantidad mayor, los salarios aumentarán absolutamente, pero disminuirán relativamente.
- ¿Qué es la plusvalía?
- ¿Por qué están inversamente relacionados los salarios y los beneficios?
- ¿Cuál es la diferencia entre plusvalía y beneficio?
VII. Los intereses del capital y del trabajo asalariado son diametralmente opuestos: efecto del crecimiento del capital productivo sobre los salarios
En esta sección, Marx argumenta que un aumento más rápido de los beneficios tiene que producirse al precio de un aumento más lento de los salarios, de modo que la posición relativa del trabajador asalariado debe deteriorarse, es decir, el grado de desigualdad material entre el capitalista y el trabajador asalariado debe aumentar.
Esto significa que, a medida que se desarrolla el capitalismo, la relación dialéctica entre capitalista y asalariado se vuelve contradictoria. Es una relación dialéctica porque las posiciones sociales del capitalista y del asalariado son simultáneamente distintas, pero están conectadas entre sí; y se vuelve contradictoria porque, a medida que la riqueza se distribuye de forma cada vez más desigual y aumenta la dominación de los asalariados por parte de los capitalistas, las dos clases desarrollan intereses opuestos. Esta contradicción dialéctica es la base del antagonismo, el conflicto y las luchas (tanto abiertas como encubiertas) que se desarrollan entre las dos clases principales de la sociedad capitalista; y solo puede resolverse mediante un cambio revolucionario, en el que el dominio de la minoría de la sociedad, la clase de los capitalistas, sea sustituido por el dominio de la mayoría, la clase de los asalariados.
- ¿Por qué se deteriora la posición material del asalariado en relación con la posición material del capitalista?
- ¿Cuál es la consecuencia del deterioro relativo de la posición material de los trabajadores asalariados?
VIII. ¿De qué manera afecta el crecimiento del capital productivo a los salarios?
En esta sección, Marx considera el efecto sobre los salarios de la creciente competencia entre los capitalistas. A medida que aumenta el número de empresas capitalistas, también lo hace la intensidad de la competencia entre ellas. Por lo tanto, para sobrevivir, cada empresa tiene que aumentar su cuota de mercado vendiendo a un precio inferior al de sus competidores. Pero para vender más barato es necesario reducir el coste de producción, o lo que es lo mismo, aumentar la fuerza productiva del trabajo.
La fuerza productiva del trabajo puede aumentarse, nos dice Marx, sustituyendo la fuerza de trabajo por máquinas y ampliando la división del trabajo. En la medida en que la empresa capitalista consiga reducir el coste de producción por estos medios, podrá vender a un precio justo por debajo del de sus competidores y captar así una mayor cuota de mercado. Obsérvese que:
- captar una mayor cuota de mercado es una necesidad, si se quiere compensar adecuadamente al capitalista por vender al precio más bajo y mantener la fuerza suficiente para repetir este proceso y seguir en el negocio
- repetir el proceso es una necesidad porque, una vez que los competidores se pongan al día y reduzcan sus costes de producción por los mismos medios, el precio medio de la mercancía por la que compiten bajará. En resumen, para evitar la ruina, cada empresa capitalista se ve obligada a subdividir y mecanizar continuamente el proceso de trabajo, de modo que con el aumento de la productividad viene la transformación continua de los medios de producción
Ahora podemos entender por qué las empresas capitalistas luchan entre sí en los tribunales por los derechos de patente, porque es una forma de frenar la amenaza de la competencia y proteger la cuota de mercado; y también podemos entender por qué los Estados capitalistas libran guerras, porque es una forma de ampliar el tamaño del mercado para las empresas capitalistas y permitirles así realizar el valor de lo que producen a escala masiva.
Sin embargo, en la medida en que las mercancías cuyo precio está bajando, en consonancia con la caída del coste de producción, son bienes y servicios necesarios, los salarios reales de los trabajadores aumentarán, en igualdad de condiciones. Esto se debe a que el de los trabajadores se ha mantenido igual, mientras que el precio de las cosas que compran ha disminuido.
- ¿Cómo pueden los capitalistas aumentar su cuota de mercado?
- ¿Cuál es la consecuencia, para los salarios de los trabajadores, de un aumento de la productividad?
IX. Efecto de la competencia capitalista sobre la clase capitalista, la clase media y la clase obrera
En la última sección, Marx considera, además, el efecto sobre los salarios de la concentración del capital. El efecto del aumento de la división del trabajo y de la mecanización del proceso de trabajo, por ejemplo, es un aumento del grado de competencia entre los trabajadores asalariados no cualificados. Esto se debe a que, a medida que la mano de obra se subdivide continuamente y los trabajadores cualificados son sustituidos continuamente por máquinas:
- la demanda de mano de obra cualificada disminuye en relación con la demanda de mano de obra no cualificada
- la oferta de mano de obra no cualificada aumenta, porque los trabajadores cualificados que han sido expulsados de los empleos cualificados ahora deben competir con los trabajadores no cualificados por los empleos no cualificados
- el coste medio de producción de la mano de obra disminuye, ya que la mano de obra no cualificada es menos costosa de producir que la cualificada
En estas condiciones, los salarios tienden a bajar, con el resultado de que los asalariados tienen que trabajar, ya sea más horas o con mayor intensidad, para ganar lo suficiente para sobrevivir.
El grado de competencia entre los asalariados se amplifica como consecuencia de la ruina de:
- las pequeñas industrias, que no pueden competir con las grandes industrias, más eficaces, a medida que aumenta la oferta de bienes y servicios
- los pequeños comerciantes, que no pueden competir con los grandes
En resumen, otra consecuencia de la concentración del capital es la proletarización de las clases medias, la pequeña burguesía.
El resultado de la creciente competencia entre capitalistas y entre asalariados es que las crisis de sobreproducción se hacen más graves y frecuentes. En particular:
- a medida que se expande el capital, se intensifica la necesidad de ampliar el tamaño del mercado, para acomodar el aumento de la fuerza productiva del trabajo porque, con la presión a la baja sobre los salarios, los trabajadores son cada vez más incapaces de comprar todas las mercancías que producen
- cada vez que se explota un nuevo mercado, para acomodar el aumento de la fuerza productiva del trabajo, hay un mercado menos que explotar para cuando se produzca la siguiente crisis
- las crisis de superproducción no pueden superarse permanentemente porque, a medida que se desarrolla el sistema de producción capitalista, se vuelve contradictorio y, por tanto, propenso a las crisis de superproducción. De hecho, los únicos medios por los que se superan las crisis no hacen sino sentar las bases para que la siguiente crisis sea aún mayor
Preguntas para el debate:
- ¿Cuáles son las consecuencias del aumento de la división del trabajo y de la mecanización del proceso de trabajo para los salarios de los trabajadores?
- ¿Qué consecuencias tiene para el sistema de producción capitalista el aumento de la competencia entre capitalistas y trabajadores asalariados?